Una frase del sacerdote y periodista Manuel de Unciti, compuesta en Times Ten.
Me permitirán una nota personal:
Es una ley de vida lógica (pero bastante puñetera) que conforme cumples años te veas obligado a llorar la marcha de los que han sido tus maestros de juventud. Manuel de Unciti, cura y periodista donostiarra, que modeló mi manera de entender el periodismo y la vida en general, murió según comenzaba el año con los 83 recién cumplidos.
Antecedentes: a mediados de los años 60, cuatro estudiantes de la Escuela Oficial de Periodismo se atrevieron con el Camino de Santiago en unos tiempos en los que lanzarse a esa ruta no era la cosa frecuente de hoy en día. Entre los frutos de aquel viaje, además de alguna que otra indulgencia plenaria, la idea de crear la que luego sería Residencia Azorín para aprendices de periodista. En 1994, y con la carrera empezada, entré a vivir en aquel chalé cubierto de hiedra (un toque poético impagable) que albergaba la «Resi».
Allí conviví con otra quincena de compañeros. Y con Manolo, que ejercía a la vez los papeles de director y padre (a veces abuelo), y que resultó ser un señor inabarcable, dado a la risa abierta y la bienvenida feliz, y que no dejó de asombrarme en los tres años que pasé bajo su techo.
El personaje se presta a la hipérbole: Unciti ejerció de cura avanzado y libérrimo (renunció a ser obispo, con el nombramiento cantado, por no verse obligado a moderar su discurso); fue un misionero entregado y un escritor incansable, de una erudición enciclopédica; como periodista (relumbró en la información religiosa de los años setenta y ochenta), hizo suya la frase que encabeza este texto y la aplicó en el diario Ya, en Vida Nueva, en El Correo…; y como maestro de periodistas acompañó con alegría y paciencia a los dos centenares largos de estudiantes que fuimos familia en Azorín, que en cierto modo fue la parroquia de este sacerdote sin iglesia.
¿Era un tipo sin defectos? No, desde luego. Tenía sus flaquezas, sus excesos y sus caprichos, y no todos los que pasaron por la casa se adaptaron a su magisterio. Supongo que la imperfección humaniza y acerca.
Recuerdo aquellos años como una larga conversación, una tertulia infinita. ¡Y cómo la disfruté! Manolo era un tipo adicto a la dialéctica y la polémica, lo que resultaba tremendamente didáctico: había que estar preparado y atento a la actualidad para navegar por las sobremesas nocturnas de la residencia, ansiosos como estábamos de argumentar con brillantez. Aquellos años de esgrima verbal me animaron a ver la realidad con ojos de periodista, a dudar siempre, a informarme para informar. No creo haber estado a la altura de aquellas enseñanzas, pero eso es otra historia.
Manolo también se empeñaba en cosas como que peláramos los plátanos con cuchillo y tenedor; el periodismo consistía (además) en tener modales y en estar preparado para comer con elegancia si la ocasión lo requiere.
En fin: necesitaba dar salida a este homenaje. Más por mí que por él, que los ha tenido ya en número y nivel. Don Manuel me consiguió mi primer trabajo como diseñador, lo que acabó siendo como regalarme un futuro. Creo que siempre se arrepintió un poquito, porque consideraba que el diseño «es escaparatismo». Pero, oye, no siempre estábamos de acuerdo en todo.
Sólo una frase más. Ya en hospital, y con malas perspectivas, se confió a uno de los antiguos residentes: «Por morir no tengo ninguna prisa; curiosidad, mucha».
Esa frase le define.
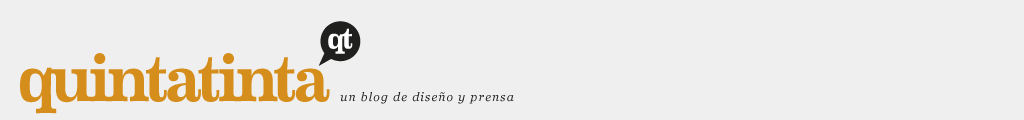


comentarios (1)
Gracias, Diego. Suelo caminar sin mirar los escaparates, pero en el tuyo siempre me paro. Y hoy ha sido todo un regalo. Un saludo.